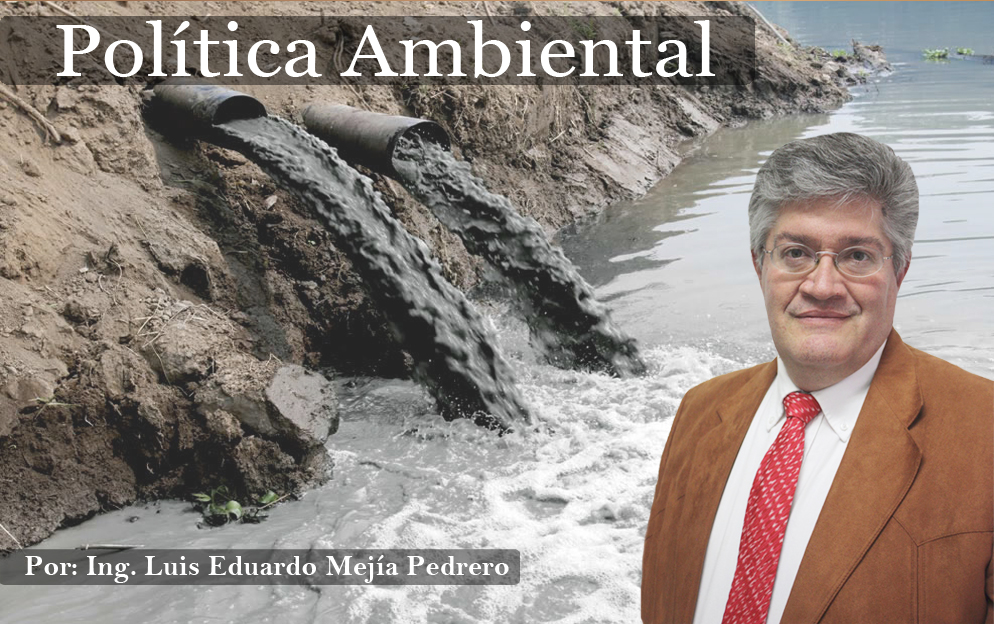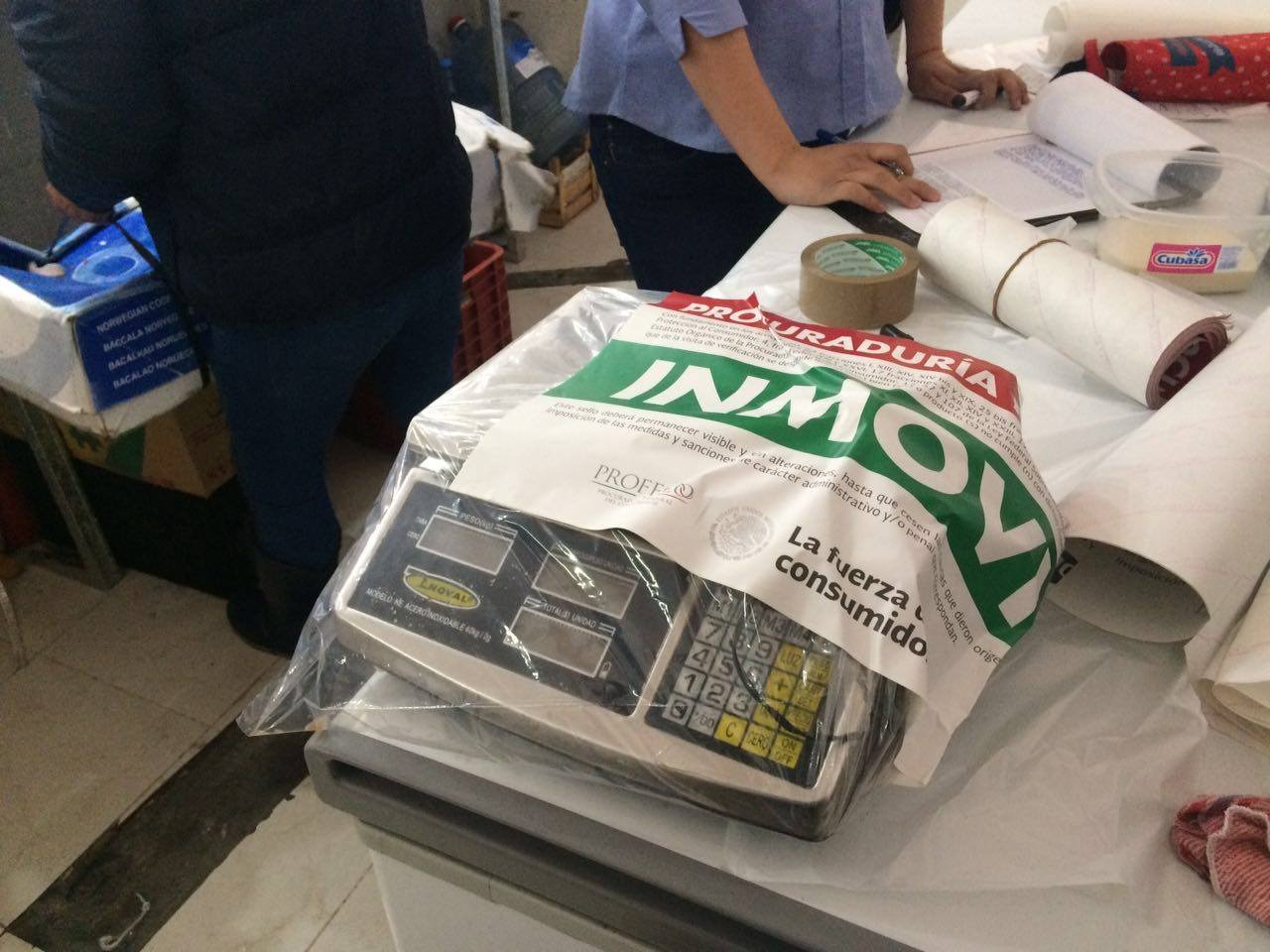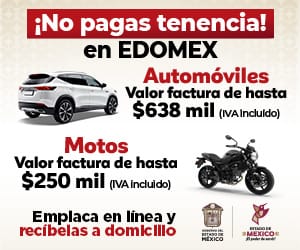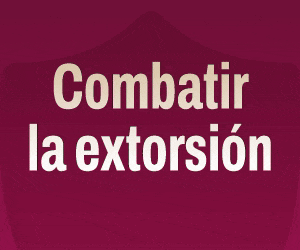Latinoamérica: Tierra roja
Por: Jesús Humberto López Aguilar
Desde un punto de vista social, Latinoamérica figura como una de las regiones más convulsas de todo el planeta.
Pese a que sus respectivos Estados le otorgan al territorio que administran una relativa estabilidad, las crisis se multiplican día tras día en su esfera pública. Y aunque es difícil señalar una causa precisa, ya que cada nación tiene su propio contexto, es posible hallar un factor común subyacente: su pasado colonial.
Para introducir el tema con mayor claridad, comencemos por analizar otra zona marcada por el conflicto: África. Son pocos los países de este vasto continente los que han logrado una paz sostenida. Muchas de las naciones que lo conforman, especialmente las de su centro geográfico, viven atrapados en una espiral de violencia que involucra desde terribles golpes de Estado hasta sangrientos genocidios que han dejado huella en la historia más reciente de la humanidad.
No obstante, contrario a lo que se podría pensar, más que la precariedad económica impuesta por las potencias coloniales algunas décadas atrás, la mayor parte de la culpa por este presente tan desastroso se la llevan las líneas en el mapa con las que estos antiguos imperios europeos se repartieron las tierras africanas en sus ambiciosos intentos expansionistas, definiendo, de ese modo, los límites territoriales de las naciones contemporáneas. En dicho proceso, no tomaron en cuenta que estaban agrupando a comunidades étnica y culturalmente dispares que, más tarde, con la retirada de los poderes fácticos europeos, tendrían que ponerse de acuerdo para gobernarse. Sin una identidad cultural común para crear un estilo de vida homogéneo que pudiera dar pie a una sociedad funcional, esto, naturalmente, solo podía desembocar en el caos. Tristemente, esa es la realidad del continente negro.
Ahora bien, enmarcando nuevamente la discusión hacia el contexto latinoamericano, sería válido afirmar que algo similar ocurrió en nuestra parte del mundo, aunque con varios siglos de diferencia y, a su vez, con una confluencia de múltiples corrientes culturales (nativos americanos, europeos, africanos e, incluso, asiáticos), la cual dio lugar a una sociedad marcada por fuertes desigualdades, aunque exhibiendo una tolerancia ligeramente mayor.
Este fenómeno, aunado al crecimiento acelerado de las poblaciones más marginadas y a la incapacidad de los Estados para establecer un marco común de valores y creencias durante la segunda mitad del siglo pasado, ha propiciado un escenario total de ingobernabilidad.
La falta de visión de sus gobernantes ha sido tal que es posible remontarnos al ámbito económico para demostrar la falta de unidad y consenso a la hora de ejercer el poder para asegurar condiciones de vida dignas para su pueblo en el mediano y largo plazo. Países como México, Brasil y Colombia, entre otros, han estado sujetos, durante las últimas dos décadas, a porcentajes de crecimiento económico increíblemente altos gracias a la indulgencia con la que sus leyes, junto con sus dinámicas laborales desfavorables para el trabajador promedio, han permitido la entrada de capitales extranjeros, convirtiéndolas en naciones industriales, o, en otras palabras, en países “paradoja”, ya que proyectan al exterior una imagen de progreso a través de indicadores macroeconómicos, sugiriendo un estado de bienestar generalizado, aunque, en la realidad, la riqueza toca a una mínima parte de su población, mientras la mayoría observa como su poder adquisitivo es erosionado y, además, siendo testigo del deterioro ecológico de su entorno, agudizado por la negligencia del Estado.
No es grato decirlo, pero hasta que la civilización, tal y la conocemos, se desplome, la tierra que pisamos seguirá no dejará de probar el sabor de la sangre que este círculo de ambición, corrupción y violencia vierte sobre ella todos los días.
Hagamos un intercambio de ideas, escríbame por correo a [email protected] o en Twitter a @Jesus_LAguilar.